La dialéctica de lo racional y lo irracional en Solaris de Andrei Tarkovski
- Felipe Jara González
- 6 oct 2025
- 7 Min. de lectura
Tarkovski transforma la ciencia ficción en una reflexión sobre la conciencia, el deseo y la imposibilidad de entenderlo todo desde la razón
El mito dice que tras el estreno en 1969 de la película 2001: Odisea del espacio de Stanley Kubrick, la Unión Soviética buscó impulsar una producción nacional de ciencia ficción como respuesta a Estados Unidos que culminaría en 1972 con Solaris de Andrei Tarkovski. La ciencia ficción, gracias a su desplante visual de elementos futuristas y tecnológicos, era una oportunidad perfecta para hacer alarde de lo avanzado que se encontraba cada bando. Es lógico pensarlo, sobre todo en retrospectiva: el tiempo ha consagrado tanto a Kubrick (estadounidense) como a Tarkovski (soviético) entre los grandes del cine. Por eso, dos producciones contemporáneas, ambas con evidentes elementos de ciencia ficción y realizadas en plena Guerra Fría, pareciera deberse, sin lugar a dudas, a una competencia política.
Si bien no es descabellado pensar que la producción de Solaris respondió, al menos en parte, a una intención política por parte de las autoridades soviéticas, las diferencias narrativas y estéticas entre ambas películas dejan claro que Tarkovski no estaba interesado en participar de esa competencia. Es sabido que Tarkovski, dentro de su filmografía, percibía Solaris con menos entusiasmo que las demás, probablemente debido a este elemento político, que debe haber sido un fantasma constante durante la realización. Sin embargo, no deja de ser evidente y poderosamente una obra con una fuerza autoral digna de su obra completa.

Sus intereses e intrigas están tan presentes como en cualquier otra, particularmente su inclinación a cuestionamientos ontológicos, existencialistas, su fascinación con la emocionalidad humana y la búsqueda de la identidad, su estética que sostiene al tiempo como eje central, etc. Elementos que forman parte de aquello que el mismo autor denomina “la poética del cine”, que alejan al filme de una categorización tan rígida dentro de la ciencia ficción, a diferencia de la obra de Kubrick, obra no menos interesante, pero con un claro interés por desarrollar sus cuestionamientos a través del género.
Debido a ello, es posible asumir que para el autor soviético, la ciencia ficción tan solo funcionó como una excusa para desarrollar desde otras perspectivas sus continuas intrigas y fascinaciones. El desplante tecnológico y científico claramente le permitió poner en contraste más explícito, y por tanto, darle más protagonismo, al complejo debate entre las distintas formas de percibir la realidad. Entre lo considerado racional y lo considerado irracional, conceptos que aquí se disfrazarán bajo “lo científico” y “lo poético”, respectivamente. Por tanto, esta película funciona como una exploración de la dialéctica de ambos conceptos: entre lo científico y lo poético.

Solaris de 1972, basada en la novela homónima de 1961 escrita por Stanisław Lem, narra la historia de Kris Kelvin, un psicólogo a quien se le confía la tarea de viajar a la estación espacial encargada de estudiar al planeta que da nombre a la historia. Berton, un piloto que estuvo allí años atrás, le encomienda la misión. Para ello, le muestra un viejo video donde explica a un grupo de científicos qué es lo que realmente ocurre en el planeta, que está en su totalidad cubierto por un enorme océano. Allí, evidentemente, ocurren sucesos extraños tales como apariciones de figuras que parecieran remitir a deseos ocultos, intervenciones fisicalizadas de entes del recuerdo individual de cada uno, etc. La hipótesis sostiene que aquel océano extraño tiene consciencia, que es pensante y que puede adentrarse en los recovecos del inconsciente de quienes se le acercan. No obstante, los científicos que escuchan la interpretación de Berton lo toman como un loco y dictaminan que aquellas apariciones no son nada más que alucinaciones. Kelvin, al ver el video y hablar con Berton, también es incapaz de tomarlo en serio, no es sino después de una “videollamada” con Berton donde le prueba que aquellas alucinaciones, efectivamente, tienen una fisicalidad y agencia en el mundo, que él decide finalmente viajar a Solaris. Allí, se enfrentará, tal como los demás, a estas apariciones que remitirán a sus sentimientos, recuerdos y deseos más profundos relacionados con su difunta esposa Hari, quien aparece “reencarnada” ante él.
Omitiendo un poco la introducción, ya adentrado el metraje, se presenta ante nosotros una de las secuencias capitales de la obra. Tras la llamada de Berton a Kelvin, la cámara se queda con Berton en un viaje en auto por una autopista urbana. La escena resulta particularmente perturbadora por alejarse por completo de todo lo que habíamos presenciado anteriormente. El viaje se presenta desde una paleta de colores opacos y grisáceos que se acercan, por momentos, al blanco y negro. La cámara atraviesa túneles y puentes pacientemente sin cortar y por la banda sonora escuchamos una sinfonía de ruidos extraños.

Por un lado, se escuchan los sonidos previsibles de los autos y la ciudad; fuera de campo, en cambio, aparece una serie de ruidos que parecen emular un viaje espacial. Juntos crean una experiencia sensorial tan intrigante como desorientadora. Pareciera así, particularmente por ubicarse después de la importante conversación entre Berton y Kelvin sobre Solaris, que el mundo urbano, aquel ente arquitectónico epítome de lo mecánico y sistematizado, se presenta como la auténtica alucinación. Tarkovski presenta por contraste su defensa de lo poético. Berton, que fue tratado como loco al estar en Solaris, atraviesa el mundo de lo considerado racional y pareciera, ahora sí, someterse a la auténtica locura. Se rompen las barreras y se siembra la duda alrededor de lo irracional. ¿Qué es lo irracional? ¿Es aquello que se aleja de lo que el sistema nos quiere imponer? ¿Acaso por ver cómo irracionales ciertas cosas, nos estamos privando de ver más allá? Lo racional se disloca y se postula como una auténtica alucinación, una desorientación y privación de poder entender lo realmente esencial.
La siguiente escena nos presenta la aceptación de Kelvin de ir a Solaris y por tanto, el comienzo de su progresiva apertura de mentalidad al quemar papeles y fotografías viejas. Este gesto kinético resulta particularmente relevante como acción fundacional de lo que está por venir. En la introducción de Esculpir en el tiempo, J.M. Gorostidi menciona: “Tarkovski parece convencido de que «las cosas no son como en realidad fueron, sino como se las recuerda» y, por tanto, una mera vuelta hacia atrás física no implica asimismo el regreso a ciertas sensaciones y valores espirituales ya perdidos”. Por tanto, con el gesto de quemar los papeles, Kelvin pareciera haber entendido que el recuerdo concreto, fijado en el tiempo a través del papel, no tiene un verdadero valor. De tal forma, se deshace de lo que él alguna vez fue, preparado mentalmente para enfrentarse a algo que no puede ser entendido desde lo racional.
Inmediatamente después, en el viaje espacial y la llegada a Solaris, vuelven los colores, no radiantes ni chillones, pero vuelven al fin y al cabo. Icónicamente así, la estación espacial se presenta como una posibilidad de iluminación o un espacio de matices, donde lo irracional puede ser, efectivamente, la forma óptima de entender la realidad, a pesar del caos presente.
Kelvin, tras conocer a los científicos e identificar el ambiente de “locura” que habita en la estación, es visitado por Hari, su difunta esposa. Este ente, con el cual Kelvin se debate emocionalmente entre la suspicacia y el cariño, es rechazado por él y enviado fuera de la estación espacial. Así, el protagonista entra en una espiral existencialista que será central. Kelvin sabe lo que desea, su esposa, y ella, efectivamente se le presenta. Sin embargo, también sabe que aquella no es su esposa, sino más bien la encarnación de sus recuerdos positivos y negativos de ella, la encarnación de sus deseos y sus miedos. Kelvin ve la posibilidad de ser feliz, con todos los matices que la felicidad (como concepto abstracto, imposible) presenta. Mas ante esta posibilidad, voluntariamente la rechaza. Se adentra en un círculo vicioso de desear profundamente y rechazar subsecuentemente el deseo concebido. Se adentra en un espacio de contradicción, de absurdo, donde se vuelve consciente de que el recuerdo existe solo como recuerdo y, por tanto, es necesario abrazar radicalmente el presente.

Sin embargo, con la llegada nuevamente de Hari, este rechazo se quiebra y se adentra más profundamente en la contradicción. Quiere rechazar, pero no quiere rechazar; entiende lo irracional, pero es incapaz de verlo como irracional, como si la emoción valiera más que un sentido en sí mismo. Como si la emoción fuera el sentido en sí y todo lo demás no tuviera peso alguno.
A medida que, a nivel narrativo se desarrolla lo mencionado, a nivel formal, Tarkovski insiste con las formas circulares. La estación espacial es circular, por tanto los recorridos a través de ella son circulares. Las ventanas, las camas, las puertas y las paredes son círculos o semicírculos. Constantemente la cámara recorre a Kelvin en travellings que lo rodean circular o semicircularmente. Además, la propia película está estructurada circularmente, con un inicio y un final ubicados en el mismo “espacio mental”. La insistencia con los movimientos y formas circulares refuerza el estado mental de absurdismo del personaje. Junto a ello, en una conversación con los tripulantes de la nave, uno de ellos menciona el mito de Sísifo. Esta cita pareciera evidenciar que Kelvin, efectivamente, está transcurriendo por una odisea existencialista mental.
Finalmente, cuando se le presenta la oportunidad de destruir todas estas “alucinaciones”, la rechaza y acepta rendirse ante la emoción, ante lo irracional. “Te aprecio más que a todas las verdades científicas”, le dice a Hari y de tal forma fija su postura respecto de que la mentalidad científica simplemente no es capaz de entender que el sentido de la vida está en no encontrar un sentido en sí mismo. Es la emoción, es el recuerdo, es lo abstracto, incluso es la mentira sobre lo que es real o no, lo que tiene sentido en sí. Es la emoción que siento, ahora, que sentí y que sentiré, lo único que puede hacer del absurdo algo posible de sobrellevar.
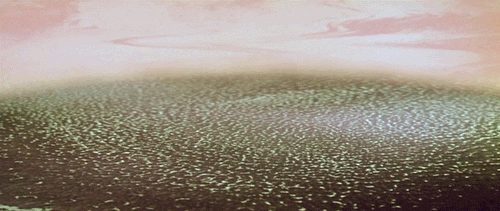
Aun así, la escena final no deja de ser intrigante. Cuando finalmente se eliminan las alucinaciones de la estación espacial, pareciera ser que Kelvin decide quedarse en Solaris. ¿Es esto un rechazo a la mentalidad existencialista al presentar una imposibilidad de habitar el presente a través de lo irracional y decidir quedarse en una fantasía? ¿O es una afirmación, al darse cuenta de que la única forma de habitar la existencia es a través de lo irracional y aquella “alucinación” es lo único real que podrá sentir jamás?
Es difícil decirlo; probablemente sea un poco de ambas. Al fin y al cabo, la contradicción de que ambas sean correctas es posible. Lo que sí podemos asegurar es que Kelvin decidió finalmente abrazar la alucinación y lo irracional. Cayó ante la revelación poética del sinsentido, ante la verdad posible de que lo elemental de la vida no se encuentra en lo concreto, sino en lo emocional, en lo mutable, en lo sensorial. La vida es aquella que yo decido establecer y no aquella que la ciencia desea controlar, totalizar, sistematizar.
Kelvin, pareciera haberse perdido en la locura de Solaris. Pero esa locura es lo único real que podrá sentir jamás. Lo irracional, entonces, pareciera ser la única forma de racionalidad posible para tan solo existir. Lo concreto, lo establecido, no es suficiente para comprender la totalidad de nuestra complejidad, porque, en palabras del propio autor: “la vida está organizada de una forma mucho más poética de lo que suelen imaginarse los adeptos a un naturalismo absoluto”.




Comentarios